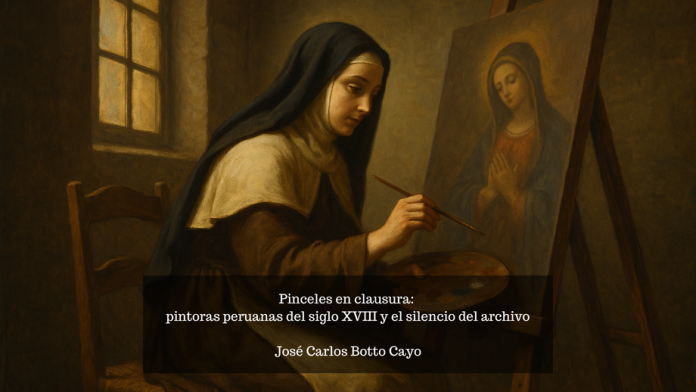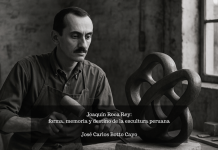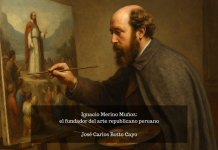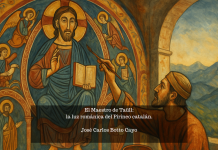José Carlos Botto Cayo
El arte virreinal del siglo XVIII en el Perú se levanta sobre los muros de conventos, talleres y casas señoriales, pero su esplendor esconde un silencio persistente: el de las mujeres que pintaron en la sombra. Mientras los nombres de Bernardo Bitti, Ángelino Medoro, Luis de Riaño, Cristóbal de Lozano o Juan Zapata Inca llenaban los catálogos y las capillas, las manos femeninas que colorearon lienzos, miniaturas y retablos permanecieron sin firma. En una época en que la pintura era un oficio masculino, el pincel femenino sobrevivió en el recogimiento del claustro y en el sigilo doméstico.
Pese al vacío documental, el siglo XVIII no fue un desierto para las artistas peruanas. En el convento carmelita de Ayacucho se conserva un lienzo de 1704 con la inscripción “Acuérdate de tus postrimerías, y jamás pecarás”, atribuido a la hermana Magdalena Bentura del Santísimo Sacramento. Es el testimonio más antiguo y sólido de una mujer que pinta en el Perú virreinal. Este hallazgo ha abierto un resquicio en la historia del arte nacional, un espacio donde el silencio empieza a revelar nombres y trazos femeninos que la historia quiso borrar.
Los talleres y los muros
La Lima y el Cusco del siglo XVIII fueron centros vibrantes de producción artística. En las iglesias y cofradías se encargaban series religiosas, retratos de familia y representaciones alegóricas. Los talleres funcionaban como verdaderas escuelas artesanales donde los aprendices, oficiales y maestros compartían materiales y técnicas. Sin embargo, los nombres que sobrevivieron pertenecen casi exclusivamente a hombres. Las mujeres, aunque presentes, quedaron relegadas al anonimato, ocultas tras los muros de las casas o los conventos.
En los claustros femeninos —Carmelitas, Concepcionistas, Clarisas— se desarrolló un universo estético propio. Las monjas pintaban exvotos, iluminaban libros, bordaban dorados y restauraban imágenes. Las herramientas eran simples, pero su dominio del color y de la simbología religiosa igualaba al de los talleres urbanos. A falta de reconocimiento público, la creación se convertía en acto de oración. La pintura no era un oficio lucrativo, sino un camino de elevación espiritual, y esa condición explica en parte su anonimato: las obras eran ofrendas, no firmas.
El testimonio de esas artistas se advierte también en los inventarios coloniales. Allí aparecen “pinturas hechas por religiosas” o “manos femeninas” en miniaturas y estandartes. Son registros breves, casi accidentales, que confirman su presencia. Las mujeres no solo consumían arte, sino que lo producían con una técnica rigurosa y una sensibilidad distinta. Su aporte, silencioso pero constante, alimentó la devoción popular y el imaginario religioso de todo el virreinato.
El arte femenino del siglo XVIII peruano no fue, pues, una excepción exótica, sino parte del pulso creativo de una sociedad compleja. En la penumbra de los claustros o entre los aromas de las cocinas, se preparaban pigmentos, se mezclaban tierras y aceites, y se creaban imágenes que hoy duermen en museos y sacristías. Cada una es un fragmento de esa voz callada que sostiene el esplendor del arte virreinal.
Magdalena Bentura y el claustro de Ayacucho
Entre los nombres recuperados destaca el de Magdalena Bentura del Santísimo Sacramento, monja carmelita de Ayacucho. En 1704 pintó un óleo sobre la fugacidad de la vida y la promesa de la salvación: un cráneo, un reloj de arena, un libro abierto y una cruz, rodeados por luces doradas y sombras profundas. La inscripción moralizante al pie de la obra refuerza el sentido penitencial de la imagen. Este cuadro, hoy conservado en el propio convento, es una de las pocas piezas firmadas o atribuidas a una mujer en el Perú del siglo XVIII.
La obra de Bentura combina la técnica barroca tardía con una sobriedad que roza lo místico. No hay ornamento gratuito; cada símbolo es un llamado a la reflexión. El uso del claroscuro revela conocimiento del oficio y un manejo del óleo propio de quien ha observado o participado en talleres profesionales. Su pintura no es ingenua, sino disciplinada y reflexiva. Es, además, un manifiesto de identidad: una mujer que crea desde el recogimiento, pero con plena conciencia de su arte.
Detrás de su firma está el contexto conventual. Las Carmelitas Descalzas de Ayacucho mantenían una relación estrecha con los talleres cuzqueños, lo que explicaría la calidad técnica del lienzo. Las religiosas aprendían pintura, música y caligrafía como parte de su educación espiritual. En ese entorno, la creatividad se entendía como servicio a Dios, pero también como ejercicio intelectual. Bentura encarna esa tensión entre obediencia y expresión: su obra es oración, pero también afirmación personal.
El reconocimiento contemporáneo de su pintura abre un campo inmenso de investigación. Cada convento del siglo XVIII pudo haber albergado otras Magdalenas, artistas que dejaron su rastro en iconos, retablos o manuscritos iluminados. Lo que hoy se descubre en Ayacucho podría repetirse en Cusco, Arequipa o Lima, cuando los archivos monásticos se abran y los restauradores aprendan a leer las sutilezas del trazo femenino.
Rutas para redescubrir el arte oculto
En los últimos años, investigadores como Sofía Pachas-Maceda y Anthony Holguín han trazado un mapa metodológico para rescatar a las artistas del virreinato. Su trabajo cruza inventarios, protocolos notariales, dotes conventuales y testamentos, donde aparecen menciones a mujeres que “pintan, doran o iluminan”. No se trata de inventar nombres, sino de rastrear indicios y reconstruir genealogías artísticas perdidas. En ese esfuerzo, el archivo se convierte en un territorio arqueológico donde la historia se excava pincelada a pincelada.
El nuevo interés por el arte femenino colonial responde a un cambio de mirada. Ya no se busca solo el genio individual, sino las redes de trabajo y colaboración que hicieron posible las obras. En muchos talleres, las esposas o hijas de los maestros participaban activamente en la producción, preparando lienzos, aplicando color o incluso pintando secciones completas. La ausencia de firma no significa ausencia de autoría; significa, más bien, un modo colectivo y familiar de crear.
Esta revisión ha transformado también la forma en que los museos interpretan las colecciones. Las restauraciones recientes han revelado capas de pintura y retoques que podrían corresponder a manos femeninas. Las diferencias sutiles en el trazo, la delicadeza en los rostros o los gestos maternales sugieren una sensibilidad distinta. No es un romanticismo moderno, sino una constatación histórica: hubo mujeres pintoras, aunque el sistema colonial no las nombrara.
Recuperarlas no es un gesto de corrección política, sino de justicia cultural. Cada vez que un nombre emerge del archivo, el relato del arte peruano se amplía. La historia deja de ser un monólogo y se vuelve coral. En los silencios de los conventos, entre rezos y pinceles, las mujeres del siglo XVIII construyeron imágenes de fe y belleza que aún nos miran desde el fondo del tiempo.
El siglo XVIII, antesala de la independencia, fue también el último resplandor del arte virreinal. En ese ocaso dorado, las pintoras peruanas levantaron una tradición invisible. Pintaron sin esperar gloria, trabajaron sin firmar, crearon sin figurar en los registros. Pero su obra —anónima, piadosa, intensa— sobrevivió al olvido institucional. Hoy, sus lienzos regresan a la luz como testimonios de una sensibilidad que desafió los límites del tiempo y del género.
El arte peruano les debe más que una nota al pie. Les debe la mitad oculta de su historia. En la sombra de cada retablo y en la delicadeza de cada rostro se percibe la huella de esas mujeres que, sin ser nombradas, dieron color a la fe y forma a la memoria. Su pintura fue resistencia, su anonimato, un acto de fidelidad a un mundo que no las comprendía. Y sin embargo, ahí están: las pintoras del siglo XVIII, reclamando desde el silencio su lugar en la eternidad.